Berit Knudsen
El espectáculo del “dictador más cool”
Nayib Bukele y la reelección presidencial indefinida en El Salvador

En 2023 advertimos lo que muchos prefirieron ignorar: el fenómeno Nayib Bukele no era la nueva derecha sino una construcción, con filtros de Instagram y euforia digital. Su dominio comunicacional, capacidad para simplificar dilemas con frases pegajosas y talento para manipular emociones no eran virtudes democráticas, sino síntomas de un autoritarismo en construcción.
Ya había ocupado el Parlamento con militares para forzar préstamos, disuelto de facto la Corte Suprema y reemplazado fiscales incómodos; pero lejos de ser censurado, fue ovacionado. Lo que debió encender alarmas en la región, fue celebrado. Bukele concentró el poder como producto de exportación.
Vendió seguridad en un país asfixiado tras años de corrupción y abandono, controlado por pandillas y gobiernos fracasados, incluido el Frente Faracundo Marti para la Liberación, exgrupo guerrillero al que Bukele perteneció. Sedujo prometiendo orden y cumplió. Los homicidios cayeron, los grafitis desaparecieron, pero proliferaron las celdas masivas, juicios colectivos, detenciones arbitrarias, oposición perseguida y miedo encubierto con eficiencia. El Salvador encarceló al 2% de su población adulta: tasa más alta del mundo.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) simboliza el control total. Hacinamiento, detenidos sin sentencia ni defensa, disciplina escenificada estilo norcoreano: justicia convertida en espectáculo. Como campos de reeducación de uigures en China, con máxima seguridad, mínima transparencia y un mensaje claro: “esto te espera si te opones”.
Bukele no se detuvo, avanzó sobre la Corte Suprema, Ministerio Público, Congreso, medios, y finalmente, la Constitución. En 2025, sin reforma legislativa ni consulta popular, habilitó la reelección indefinida, extendiendo los mandatos a seis años. En su mundo, las instituciones existen para aplaudir.
Al ser cuestionado respondió: “90 % de los países desarrollados permite la reelección indefinida y nadie dice nada”. Pero confunde o aparenta confundir, dos sistemas distintos: presidencialismo y parlamentarismo. Equivale a decir que trenes y aviones son iguales porque transportan pasajeros. En el sistema presidencial salvadoreño, el presidente concentra el poder ejecutivo, controla al Ejército y no puede ser removido por el Congreso. Así, la reelección ilimitada transforma al presidente en monarca electo, como en Venezuela, Nicaragua o Rusia.
En sistemas parlamentarios como en Alemania, Reino Unido o Suecia, el primer ministro puede gobernar por décadas, pero bajo la vigilancia del Parlamento. Sin apoyo, pierde mayoría y cae. La reelección no es personal, la permanencia está condicionada por los partidos. La decisión de Bukele no es comparable con Merkel o Trudeau, surge en una asamblea subordinada, una justicia intervenida y un pueblo no consultado.
Como en Cuba, su legitimidad se basa en un único logro: remediar lo que nadie resolvió. En la isla fue salud y educación, en El Salvador es la seguridad. Pero ese logro social no basta: la pobreza aumentó 4 puntos –superando el 30%–, igual que el desempleo. La deuda se incrementó al 94% del PBI y el país vive de remesas.
Como China, ofrece orden sin libertad, desarrollo sin disidencia, autoridad sin crítica, pero la productividad e industria están ausentes. Presenta una dictadura digital de alta resolución, aplaudida por incautos que confunden eficiencia con libertad.
Bukele se autodenomina “el dictador más cool”, sarcasmo "trendy” sobre su autoritarismo. Pero ese humor disfraza a un líder que conquista sonrisas, mientras secuestra instituciones. La historia demuestra que entregar el poder y la libertad a cambio de orden se paga con la pérdida de la democracia.
El Salvador es una advertencia para América, donde pobreza, deuda y control crecen al mismo ritmo. Si hoy callamos ante el populismo autoritario, mañana no podremos hablar. La democracia no muere con un golpe: muere con aplausos.


















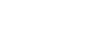
COMENTARIOS