Luis Enrique Cam
El alma de la patria
Reflexión sobre el alma del Perú y las heridas del terrorismo

Durante mi etapa universitaria disfruté intensamente los cursos de biología celular, fisiología y patología. Resultaba fascinante comprender el intrincado funcionamiento interno de las células, cómo estas forman tejidos, los tejidos conforman órganos, y estos, a su vez, se integran en sistemas que dan vida al asombroso cuerpo humano. Todo en armonía, bajo un delicado equilibrio biológico, físico y bioquímico.
En las clases de filosofía, el conocimiento se ampliaba hacia otra dimensión: la del alma humana, inmortal por su naturaleza, que anima y da sentido a cada una de nuestras células. El alma es el principio vital; cuando se separa del cuerpo, sobreviene inevitablemente la muerte. Entonces, lo que antes fue unidad se convierte en cadáver, materia sin vida. La fisiología define la muerte como la ausencia de los signos vitales: el pulso, la respiración y la actividad cardíaca. Y con la muerte, el cuerpo organizado comienza a descomponerse.
Con un país —entendido como un cuerpo animado por un alma— ocurre algo similar. Las personas forman familias; las familias, instituciones; y estas, en conjunto, constituyen la sociedad. El alma de un país es aquello que lo une espiritualmente: valores compartidos, una memoria común, una lengua, una fe, una historia. Por eso hablamos con propiedad, en relación al Perú, de una nación peruana: no simplemente un grupo de habitantes sobre un territorio, sino una comunidad unida por un vínculo invisible pero profundo que en el Perú se ha dado gracias al rico mestizaje cultural. Como el cuerpo humano, donde órganos diversos cumplen funciones distintas pero esenciales en un solo sistema, la nación necesita de esa unidad espiritual para subsistir. Cuando esa alma se pierde o se fragmenta, sobreviene la descomposición.
En los años más oscuros de nuestra historia republicana, fuerzas ideológicas atentaron contra esa alma. El marxismo, en su versión maoísta, encarnado en Sendero Luminoso, prometió justicia social, pero nos sumergió en el abismo del terror. Su violencia no fue un simple episodio de confrontación armada, sino un intento deliberado de destruir la estructura espiritual de la nación: sus valores, su identidad, su fe, su historia. No bastaba con combatirlo con la fuerza de la ley; también era necesario y sigue siéndolo preservar la memoria histórica y defender el alma de la patria.
Lamentablemente, ese deber ha sido torpedeado por una narrativa ideologizada que ha distorsionado la verdad. La llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó una visión parcial, equiparando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional —que defendieron con valentía y sacrificio a la sociedad peruana— con los terroristas que intentaron destruirla. El uso de ese enfoque en espacios como el Lugar de la Memoria (LUM) ha contribuido a una peligrosa confusión entre víctimas y victimarios, afectando especialmente a las generaciones que no vivieron directamente aquella época.
Negar la naturaleza terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, disfrazando sus crímenes bajo el rótulo neutral de “conflicto armado interno” o de “violencia política”, es una forma de amnesia colectiva, pero también de traición moral. La historia no puede reescribirse al gusto de ideologías pasajeras. Las naciones que no honran la verdad de su pasado corren el riesgo de repetir sus tragedias.
Purificar la memoria no significa negar los errores, sino reconocer la verdad con honradez y justicia. Solo así podremos sanar las heridas del alma nacional. Solo así la peruanidad —ese tejido espiritual que nos une más allá de nuestras diferencias— podrá fortalecerse y resistir futuros intentos de fragmentación.
Preservar la memoria histórica es, al final, un acto de amor al país.


















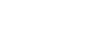
COMENTARIOS