Darío Enríquez
Machado, Trump y las ficciones que devoran el Nobel
Un gesto simbólico que revela el deterioro de su prestigio

Jorge Luis Borges advertía que confundir el mapa con el territorio es uno de los errores más persistentes del pensamiento humano. Algo similar ocurre hoy con el Premio Nobel: se ha llegado a confundir la medalla con la grandeza, el símbolo con la sustancia. Cuando un signo se independiza de lo que representa, termina por circular con una libertad que delata su propio vacío.
La reciente entrega simbólica de la medalla del Nobel de la Paz por parte de María Corina Machado a Donald Trump no altera reglamentos ni reescribe actas. No convierte a Trump en laureado, pero expone la fragilidad del galardón. El objeto conserva su brillo, pero parece haber perdido su capacidad de iluminar. Como en ciertos objetos de los relatos borgeanos, mantiene su forma externa, pero su "misterio" original se ha evaporado.
Conviene recordar que los premios no crean valor; a lo sumo, lo reconocen. Cuando el reconocimiento deja de acompañar a los hechos, el valor de las acciones permanece, pero el premio se vacía. El Nobel nació como un intento razonable de distinguir lo excepcional, pero con el tiempo ha desplazado la excelencia técnica o literaria en favor de la "representatividad política". Hoy, el criterio parece ser la adecuación al falso consenso ideológico dominante más que la virtud universal.
El caso del propio Borges es el ejemplo definitivo. Su exclusión no fue un olvido, sino una decisión reveladora. Borges no fue ignorado por falta de méritos, ni por dudas estéticas, ni por irrelevancia. Fue leído, admirado y citado. Y, aun así, nunca fue premiado. La razón es sencilla y profundamente incómoda: Borges no era utilizable. No servía para ilustrar falaces pedagogías morales ni biografías alineadas a causas “correctas” no a visiones colectivistas. Su literatura y su pensamiento, por definición, desconfiaban de las unanimidades.
Desde entonces, el Nobel de Literatura corre el riesgo de ser más un listado de conveniencias que una medida de calidad. En el Nobel de la Paz, la deriva es similar: a menudo se premian intenciones o narrativas antes que resultados tangibles en la reducción de la violencia. El resultado es una paradoja que Borges habría disfrutado: se puede hacer la guerra con el lenguaje correcto y ser celebrado como pacifista; se puede evitarla con métodos incómodos y ser excluido del repertorio oficial de “dudosas virtudes”.
Machado, al entregar su medalla a Trump, realiza un gesto de gratitud frente a la pasividad histórica y hasta cómplice de otros líderes internacionales ante la crisis venezolana. Durante más de un cuarto de siglo, muchos miraron hacia otro lado e incluso aplaudieron a la tiranía chavista socialista del siglo XXI en Venezuela. Entre ellos, los gobiernos de los países que entregan el Premio Nobel.
Es aquí donde la analogía con Tlön cobra sentido. En ese mundo imaginario creado por Borges, los objetos fantásticos (hrönir) y los sistemas mentales terminan por suplantar a la realidad física. Del mismo modo, el ecosistema del Nobel parece haber terminado por creerse su propia ficción. Cuando un símbolo requiere más defensa que la realidad que representa, la inversión de valores se ha consumado.
Quizás la lección sea borgiana hasta el final: ninguna medalla sustituye al juicio del tiempo. El Nobel no se critica por su prestigio, sino por la nostalgia de haberlo perdido. Cuando un galardón puede ser cedido simbólicamente sin que el orden del mundo se altere, no asistimos a una profanación, sino a una revelación. En este escenario, Borges obtiene un triunfo póstumo: el de quien fue excluido por ser genuino en un mundo que prefirió la ficción del mapa sobre la verdad del territorio.


















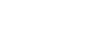
COMENTARIOS