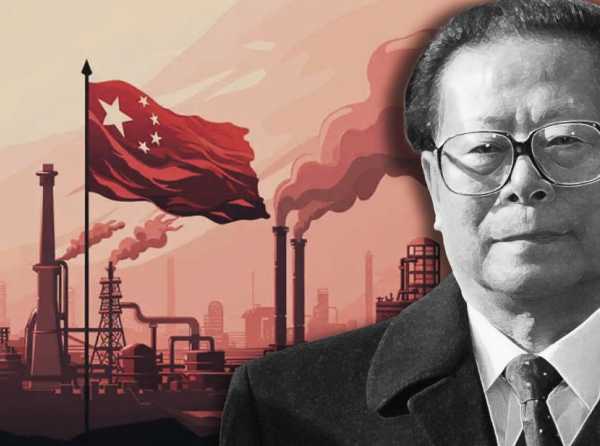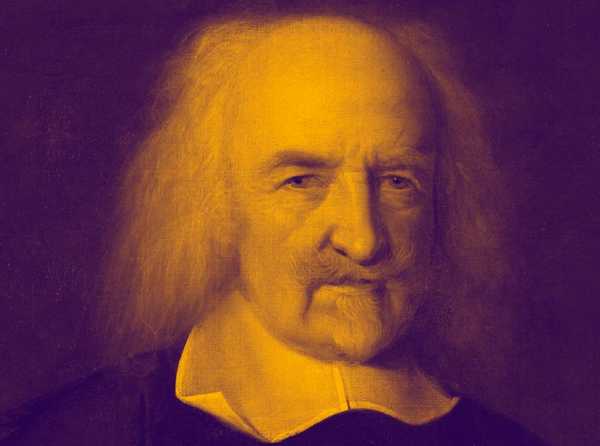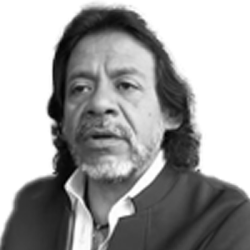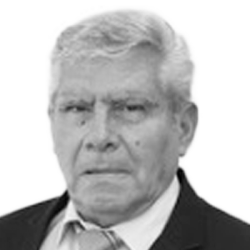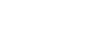Hugo Neira
Acotación sobre la sociedad hipercompleja (II)
El capitalismo necesita leyes. El mercado necesita contratos, normas y estabilidad

Sociedades hipercomplejas
Es una verdad de Perogrullo. Todas las sociedades son complejas. Quiero destacar otra cosa. La mundialización ha acrecentado la complejidad en cada sociedad y en algunas, como las latinoamericanas, a la coexistencia de diversas economías se suman las identidades culturales no sólo variadas sino antagónicas. Se han vuelto así “hipercomplejas”. Como dice Edgar Morin, el principio de la complejidad conduce a juntar y ligar lo que anteriormente el análisis separaba, para el caso, ricos y pobres, países de la modernidad y sin ella, etc. Pero nada de lo que hoy entre nosotros es real, se acomoda a las viejas distinciones sumarias.
Hay una propuesta de clasificación internacional que me parece pertinente y que, bien vista, invita a pensarnos de otra manera. Hay que partir del hecho de que la economía “nómade” del capitalismo mundializado se ha instalado en todo tipo de naciones, de las más industriales a las menos. Así, un pronóstico que nos concierne es que la población del mundo se reparte ya en tres estratos. En lo alto, un mundo I, compuesto por las naciones avanzadas y por capas medias que viven un estilo de vida equivalente al de la próspera Alemania, Estados Unidos o Japón, estilo que se reproduce en otras metrópolis en el mundo (presumo que el autor piensa en Singapur y en Hong Kong; podemos añadir las grandes urbes latinoamericanas, de São Paulo a México). Abajo, el mundo III, integrado por la gente que vive en el mayor desamparo; y entre uno y otro, el mundo II, compuesto en gran medida por gente que vive confortablemente, pero sin extravagancias y al interior de su propia cultura. La consecuencia sería la aparición de una civilización mundial de clase media mundial (Joseph Coates, “L'avenir hautement probable. 83 hypothèses sur l'année 2025”, en Futuribles n°208, abril de 1996, París).
Pero lo que no dice Joseph Coates es qué pasa en los espacios nacionales en donde cohabitan gente del mundo I, II y III. No es el caso de los Estados Unidos y Europa que ya son naciones de vastas capas medias acomodadas, mundo I, en las que hay excluidos pero que, aun en el peor de los casos, cuando llegan a ser 30 millones como en Estados Unidos, no dejan de ser una minoría. Prácticamente, el mundo II, el de la cultura autosuficiente y tradicional, no ganada por el consumo, ha desaparecido. Otra es la situación de las naciones altamente fragmentadas de América Latina. Y, en este sentido, el Perú resulta paradigmático. El mundo III, el de la pobreza extrema, ocupa un alto porcentaje que varía sin desaparecer (¿50%?). Por otra parte, existe el vasto mundo popular, el de la supervivencia, aquel que gana dinero pero no tiene acceso al crédito, viaja pero en transporte común, come pero sin lujos y sin ir a restaurantes, trabaja pero sin seguridad social ni derechos sociales. Ahora bien, no por ser dominantes los mundos II y III no deja de estar presente el mundo I. Lo constituyen los trabajos terciarios, las profesiones liberales, todo ese estrato de modernidad que es el resultado de haber internalizado en los últimos decenios competencias y destrezas tecnológicas y científicas, desde los servicios médicos a otros, y del esfuerzo educativo, privado o público, familiar o estatal. todo eso compone un mundo que late a la hora de la modernidad mundial. A diferencia de los países industriales, no conforma la mayoría de la nación. No somos sociedades de vastas capas medias integradas a la modernidad. El primer mundo peruano es excepción, es minoría. Sus élites modernas están amenazadas por la modernidad incompleta. Las acosan los gobiernos, porque la tentación populista o identitaria es fuerte. Pero el acoso puede venir de abajo. De los mayoritariamente no modernos. De parte de ellos puede surgir, de hecho surgen, mecanismos de defensa: delincuencia común, violencia, drogas, corrupción de abajo para arriba. Las sociedades de complejidad como la nuestra están destinadas a producir enormes diferencias entre élites integradas y modernas y vastos sectores de la población marginados o fragmentados. Son sociedades de alto riesgo. Conducen no a la integración sino a la “república de huachimanes”. Las erizadas torres de protección privada en las mansiones limeñas no me dejan mentir. La desigualdad social, la ausencia de Estado regular, hacen pagar a las élites —tan necesarias— un precio alto, muy alto.
De Los Ángeles a México D.F., de São Paulo a Lima, el gran peligro es la fragmentación social. Ahora bien, en las naciones en donde la mayoría de la población es acomodada y la pobreza es minoritaria, vale decir, América del Norte y Europa, el desafío de los años presentes consiste en impedir que la marginalidad, los excluidos, los pobres de solemnidad, los sin abrigo, crezcan, y para ello, tienen mecanismos financieros y sociales, tienen Estado. En naciones del tipo de la peruana, el problema no es solo la extrema pobreza. Consiste en que la población acomodada, que es minoritaria, no concluya por desertar o partir ahogada por la masa de violencia anómica, de desorden generalizado. Para que no crezca la anomia, ligada a la extrema pobreza, se necesita, quizá más que en el norte, de Estado. Vale decir, de mecanismos honestos, voluntaristas y racionales de regulación.
No hablo ni del Estado desarrollista del pasado al que reventó Alan García, ni del Estado subsidiario de hoy que no se interesa por la pobreza, el empleo o la distribución de ingresos. Hablar de la necesidad de Estado sin duda parece obsoleto. Como dice Agustín Haya de la Torre, las ideas socialistas aparecen tradicionales y conservadoras. Este es un tema vedado, de mala frecuentación. Nicolás Lynch afirma que hablar de Estado, de poder del Estado, es una antitarjeta de visita. Sin duda, cosas de las modas políticas e intelectuales limeñas. Igual afirmo: no conozco ninguna sociedad moderna que se haya construido en el desorden y la anomia. El capitalismo necesita leyes. El mercado necesita contratos, normas, estabilidad. La globalización en marcha, formidable e inquietante, no vuelve inútil al Estado-nación. Y es mejor tenerlo que no tenerlo. Si una parte de la sociedad se instala en la riqueza en un país inmensamente pobre, trabajado por la violencia y las expectativas incumplidas, el resultado es un cuadro de inmensa fragilidad, el actual, una situación en nada saludable para nadie. No veo sino dos posibilidades para los años venideros. El surgimiento de un Estado regulador (aunque no veo de qué fuerzas sociales), que administra y arbitra entre los tres mundos que nos habitan. Hay otra posibilidad: la sociedad peruana extiende sus desigualdades y su fragmentación hacia un futuro impreciso. No es un panorama catastrófico, pero haría la vida peruana difícil y complicada. A decir verdad, muy complicada.
Sobre las élites autónomas
He hablado de élites. Algunos se sentirán chocados. No hay otra forma de llamarlas: una selección abierta a los mejores. Ortega y Gasset decía que hay dos formas de hacer las cosas, hacerlas bien o hacerlas mejor, y que siempre habrá los diez mejores , los diez mejores ciclistas, deportistas, y hasta los diez mejores delincuentes. Fuera de bromas, la reflexión sobre los mecanismos del milagro económico -desde Weber- no puede de dejar de tomarlas en cuenta. Sin embargo, está de moda el ataque a las élites (es decir, a los que tienen trabajo estable). Se las discute en Europa, y con ellas, a los derechos sociales considerados en tanto que privilegios. La economía de mercado tiende a deshacerse de los compromisos sociales contraídos por el Estado protector. La finalidad es dejar de lado los cuerpos profesionales y sindicatos y todo aquello que fue la adquisición de los trabajadores en los últimos cuarenta años, desde el empleo a la seguridad social. Así, se despide libremente y se vuelve a emplear, adquiriendo asalariados en rebaja. Ese es el método de la señora Thatcher, he dicho en un artículo del diario La República a propósito de los desaguisados de un enviado especial español.
La invectiva contra las élites, además, es hoy un tema grato al neofascismo francés y europeo de Le Pen. Para la batalla política que se viene (en los próximos años, Francia va a librar una batalla de vida o muerte) quiere, de antemano, desarmar a los sectores que se le oponen, desde las profesiones liberales a la “intelligentsia”. Le Pen presenta a las élites y a los extranjeros como culpables de los problemas de la sociedad francesa. Es un discurso que gusta al pueblo menudo. Es demagogia, y se le escucha. El fascismo es un movimiento a la vez popular y reaccionario. No por reaccionario, hay que negar que se enraíza en el pueblo. El precio de no haberlo comprendido en los años treinta fue la II Guerra Mundial y millones de muertos. El fascismo es, en esencia, antielitista. El totalitarismo no reconoce esferas de independencia.
Las élites peruanas modernas de nuestros días no son la continuidad de la vieja oligarquía. Son otra cosa. En el Perú posvelasquista han surgido grupos económicos, financieros, industriales, bancarios (además de partidos y fuerzas sociales). Eso que se llama en otros lugares “élites autónomas”, y sin las cuales, como se sabe, no hay despegue ni progreso. No reconozco en los grupos privados de hoy, por alto que coticen sus servicios, el trazo de la antigua oligarquía. Es un error considerarlos culpables de la injusticia reinante. Si el país se despoblase de sus élites actuales, nadie saldría ganando. Perder las élites intelectuales y económicas es el peor negocio de una nación. Es lo que sucedió en el pasado, en el XVI, en España, cuando se expulsó a moros y judíos, lo cual le costó, como todo el mundo sabe, pasar al lado de la modernidad sin alcanzarla.
Para concluir, esas élites son grupos constituidos (o que deben ser constituidos) por la meritocracia y no la herencia, el uso y no el abuso, la competencia y no la descendencia, el esfuerzo y no el enchufe, la exigencia personal y no la cuna o el apellido. Acaso esto no sea una descripción sino un programa. Si se someten a la ley, si la reclaman, serán la gran novedad del siglo XXI. Por el momento hacen mal en confiarse en un neoliberalismo que no les abre sino las puertas a los buenos negocios, sin resolver el problema de la inseguridad ciudadana creciente. Ellos también, y no sólo los pobres de la extrema pobreza, necesitan de un Leviatán moderno. Cuando el monopolio de la fuerza no está en manos de unos cuantos —y bajo el control legal— está en manos de todos. Y eso puede ser una feria, una plaza de abastos, una carpa de circo, un secuestro cada tres horas (como en Colombia) pero no un país. Como la democracia, tampoco se ha inventado otra cosa que el Estado. Los tiempos llaman a soluciones sencillas.
Carta a Dana Cáceres y Pedro Cavassa (1996).
Extraído del libroCartas abiertas desde el siglo XXI (SIDEA, Lima, 1997), pp. 82-87.