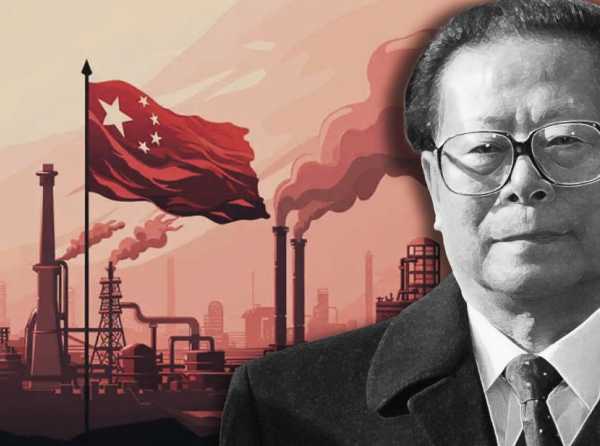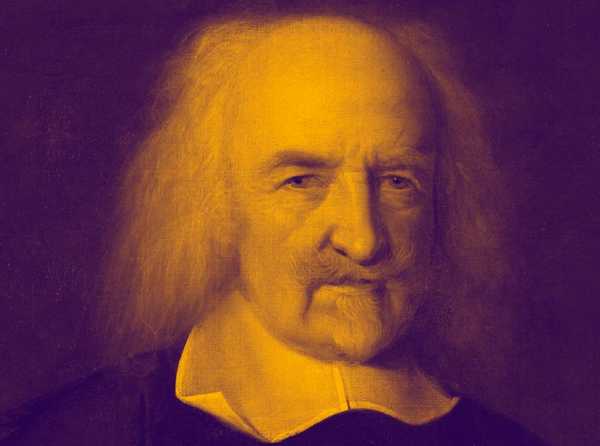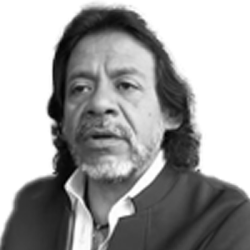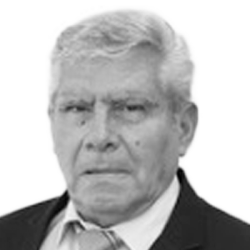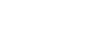Hugo Neira
Atman, el hálito de los dioses
Concepto hindú y sustantivo masculino que viene del sánscrito

El concepto de ātman es traducido en las lenguas indoeuropeas como aliento, respiración, respiro, hasta llegar a confundirse con espíritu. Los orientalistas franceses utilizan la palabra souffle. Es su sentido más llano. Pero conviene detenernos un instante en su etimología. El concepto de ātman juega un papel decisivo en el pensamiento hindú, y la coincidencia en este punto es unánime. En efecto, una serie de términos de la conceptualización en la India se derivan de su raíz, tales como prāna, udāna, vyāna.
Así, para señalar esos orígenes, seguimos a los especialistas. Viene del Rg-Veda, empleado en el sentido de “principio vital”. Ahora bien, si camac en quechua quiere decir, en primera instancia, “lo que anima”, un sentido orgánico también acompaña a la idea originaria de ātman: “mi yo, mi ātman, mi vista, mis oídos, mi aliento, mi ser todo entero” (Atharva-Veda, XLX, 51,1 señala Charles Malamoud). Es más, cuando los restos de una persona, órgano por órgano, son recuperados por el cosmos, gracias a un sistema de afinidades —los ojos, hacia el sol que es la luz— y pese a la dispersión de la muerte, lo que guarda la identidad del que acaba de morir es el ātman. No hay duda que estamos ante un concepto potente, y de usos varios. En un sentido es el self, lo que cada persona conoce de sí misma y algo más. El ātman sobrevive al fuego de la pira fúnebre, es lo contrario del tanū, el cuerpo mortal. Ahora bien, lo que se llama el vedismo del segundo periodo “extiende la idea al cosmos”. Es decir, el ātman de cada ser humano se confunde con el ātman universal, y esta idea se halla en los Upanishads. Entonces, en la filosofía brahmánica este concepto que expresa la conciencia individual y una suerte de percepción interna del ‘sí mismo’, no es espontánea. Para varias corrientes y escuelas, es preciso un esfuerzo de conocimiento. Los poderes del ātman —la percepción, el conocimiento, la actividad voluntaria— no existen sino como potencialidad. Como en muchos otros casos, la experiencia del ‘sí mismo’ desemboca, en la conceptualización de la India, en prácticas concretas. Los estados de conciencia no son automáticos. Los Upanishads, justamente, educan en establecer el vínculo entre la persona humana y el mundo, entre el micro y el macrocosmos.
Texto publicado originalmente en mi libro Civilizaciones comparadas, Cauces Editores / Fundación BBVA Continental, Lima, 2015, pp. 318-319.