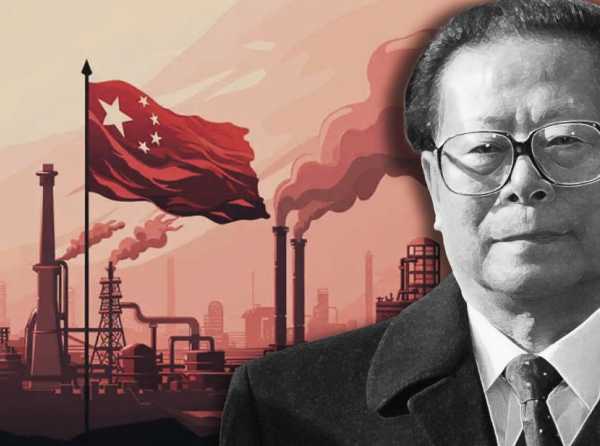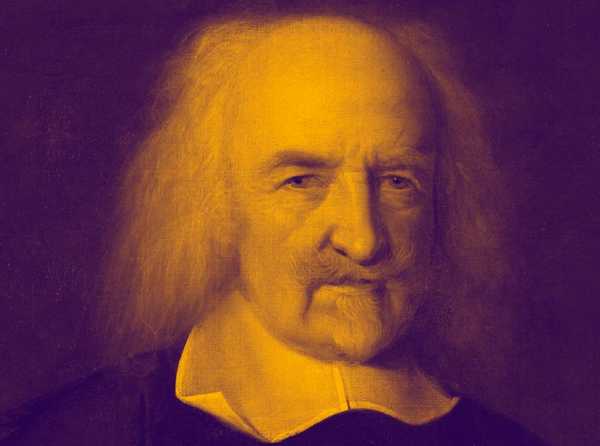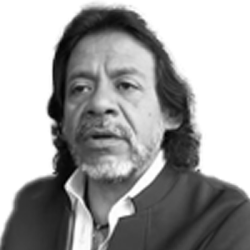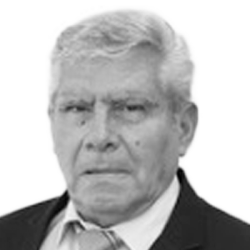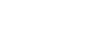Hugo Neira
La tragedia griega
Un extracto del libro “Civilizaciones comparadas” (2015)
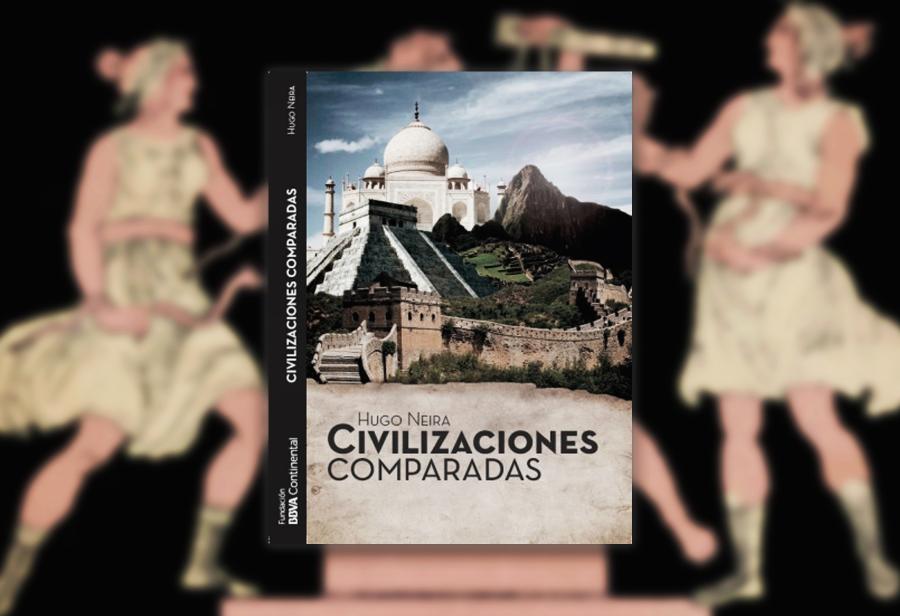
La tragedia griega tiene un lugar importante en este libro. Porque nos fundamos en el comparatismo y en la singularidad de cada civilización que estudiamos. Así, el nombre de Grecia evoca los cantos homéricos, el inicio de la historia con Herodoto; la idea de la política con polis, Aristóteles y Platón; los inicios de la filosofía, la ciencia y el razonamiento lógico que encarna la escuela de Sócrates. Se descuida la Tragedia. Y fue necesaria la energía de Nietzsche y los tiempos nublados del siglo XIX y el XX para darnos cuenta del valor inmenso de lo trágico. Y como la perplejidad ante el tiempo incierto de la historia no ha acabado, la idea misma de lo trágico tiene un lugar decisivo en el horizonte tanto moral como intelectual de nuestro tiempo.
La Tragedia nace en Grecia, del VI al V, de alguna manera precede al siglo de la política y de los filósofos racionalistas que es el III a.C. El del esplendor de Atenas. Es también el tiempo de los grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Aristófanes, más bien de la comedia. Del teatro griego, a primera vista no se ve su novedad, hay un juego escénico, hay también un espacio que desde entonces se llama orquesta, y danzas y cantos, pero hay el coro, donde la sagacidad popular toma la palabra. Los protagonistas del drama son personajes individuales, siempre lejanos en la vida del espectador, reyes, extranjeros, pero ¿dónde está la novedad? ¿Qué es lo trágico? El profesor Jean-Pierre Vernant, que por muchos años tuvo la cátedra de filosofáa griega en el Collège de France, tiene una explicación admirable. “La tragedia marca un giro, un punto de quiebre al innovar de modo radical en el campo de las instituciones sociales, las formas del arte y la experiencia humana”. “La tragedia es el primer género —dice— que presenta al hombre en capacidad de actuar, como agente responsable y autónomo”.
¿Qué es lo trágico? Tener que decidir. Entre un derecho y otro derecho. La Antígona de Sófocles no admite, habiendo muerto dos de sus hermanos, enfrentados al defender uno la ciudad de Tebas y el otro intentando tomarla, que la razón de Estado prive al rebelde de los honores fúnebres. Antígona quiere honrar a ambos hermanos. Y reprocha a Creón, el rey, su decisión. “No creo que tus decretos sean suficientemente fuertes para que tú, simple mortal, puedas olvidar otras leyes no escritas, pero inmutables como los dioses”. Dos derechos se enfrentan: el de consanguinidad y la Dike o ley impersonal de la polis. Antígona, por desobedecer la autoridad del rey y de la ley, es también condenada. Y marcha hacia la espantosa muerte, enterrada viva. Esta obra de Sófocles es considerada como una señal de crisis en la Atenas del siglo IV, “del ciudadano contra la ley”. La obra, en efecto, se cierra con esta frase, del mismo Creón, que es casi un arrepentimiento: “nada es peor que la estupidez”.
El espectáculo de lo trágico crea un lazo entre el personaje y el espectador, de simpatía, acaso de identificación. Lo trágico es la condena al absurdo de Edipo, se arranca los ojos cuando sabe que la viuda que ha desposado es su madre. La escena lo presenta como un Príncipe, además de poderoso, talentoso, descifra el enigma de la Esfinge. Pero el descifrador de enigmas no sabe descifrar su vida misma. No sabe quién es. Cree ser el hijo de los reyes que lo han adoptado, y huyendo de su destino, la Moira griega (de la que nadie escapa), se cruza con un aristócrata arrogante, se disputan, lo mata e ignora que es su padre. ¿Entonces? La Tragedia es ambigua, imprecisa. ¿El hombre es responsable de sus actos? ¿Es a la vez inocente y víctima?
La visión trágica, con los griegos, es una interrogación. El coro interviene, por lo general es la sensatez, ante el orgullo o hybris de los poderosos. Como se ha dicho repetidas veces, lo trágico no libra un mensaje definitivo, el alma de la tragedia es esencialmente paradójica. La existencia misma es un enigma. Camus decía que la culpabilidad, en el hombre trágico, “es tan absurda como un pecado sin Dios”. Lo trágico es expiar una falta que se ignora. “¡Ay, mísero de mí, ay infelice! / qué delito cometí / contra vosotros, naciendo /” (Calderón de la Barca). “Lo trágico es la resistencia del héroe a un destino marcado por la potencia de los dioses. Y si no es ni culpable ni inocente, ¿qué le queda? La lucidez. Por eso el entusiasmo de Nietzsche. La conciencia del sentimiento trágico no impide amar la vida. En El nacimiento de la tragedia, están por primera vez los valores nuevos que reclama. Lo trágico no es, en este filósofo, “una terapéutica del alma”, no una catarsis, sino un motivo de exaltación.
En suma, lo trágico escapa al género literario, teatral, estético que lo puso en el mundo en la Grecia antigua. No el drama sino la tragedia se ha vuelto una dimensión fundamental de la vida humana. Drama es todo mal, una enfermedad, la muerte. Lo trágico es tener que elegir —pacifista o tomar las armas— castigar o no castigar con la ley a un pariente o a un amigo. Aplicar la ley, desde los romanos, dura lex sed lex. Ante las terribles y grandes opciones, ante las grandes crisis, acude el español Miguel de Unamuno al “sentimiento trágico de la vida”. Y está en Martin Heidegger. “Los límites del hombre están en su temporalidad”. En efecto, ¿cómo vivir cuando se sabe de antemano muerto o biodegradable? Está en El retorno de lo trágico, del filósofo cristiano Jean-Marie Domenach. La bomba, las guerras, las reiteradas crisis, el recalentamiento global…