Piero Gayozzo
Hacia un nuevo sistema de Derechos Humanos
Para enfrentar las demandas contemporáneas ad portas de una Cuarta Revolución Industrial

Debido a la creciente inseguridad el año 2024 en Perú se reinició el debate sobre la pena de muerte y la permanencia del Estado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En marzo de este año se presentó en el Congreso peruano el Proyecto de Ley 9761/2024-CR para autorizar el retiro del Perú de la Convención y la denuncia de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora, la Ley de Amnistía aprobada para los combatientes del terrorismo ha reabierto el debate. Dos sectores se enfrentan políticamente por la narrativa predominante. Para usos prácticos del presente texto, los agruparemos en progresistas y conservadores, antes que entre derechistas e izquierdistas. Ambos sectores recaen en contradicciones al momento de realizar demandas vinculadas al actual sistema de derechos humanos. En esta columna se argumenta que la contradicción es producto principalmente de la teoría moral a la que se adscribe actualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante “DU-DDHH”.
Progresistas y conservadores
Cuando hablamos de problemas morales en los márgenes de la vida –es decir, casos como los del aborto o la eutanasia– los conservadores aplican su resguardo por ciertas instituciones al sistema actual de los DDHH. Desde su perspectiva el valor de la vida humana es un elemento casi divino. En su forma más tradicionalista se vincula a fenómenos irreales como el alma, el espíritu o similares. En su forma más pseudo-secular, se habla de dignidad, así resulta imposible concebir la destrucción de un feto porque es hijo de Dios o no ha cometido delito alguno que merezca dicha pena. De misma forma, la eutanasia se vuelve un abuso contra alguien incapaz de defenderse, un familiar o un ser que pudo recibir el milagro tan ansiado y resolver su situación. En algunas versiones más radicales la oposición al aborto y a la eutanasia gira alrededor del imperativo de “no jugar a ser Dios”. Solo Dios es capaz de dar y quitar vida. Si un humano se atreve a quitarle la vida a alguien estaría arrogándose facultades que son divinas, por lo tanto, violando el código divino.
Por el contrario, en estos mismos casos los progresistas se muestran reformistas del sistema actual de los DDHH. Adoptan un enfoque más analítico de la realidad, alejados de creencias sobrenaturales, y en un balance del bienestar actual y del potencial bienestar futuro, terminan concluyendo que no es inmoral permitir la muerte en ambas situaciones bajo contextos específicos. Al final de cuentas, de acuerdo al Artículo 1 de la DU-DDHH, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”, lo cual quiere decir que antes de nacer, los seres humanos no tendrían derechos y podrían ser descartados. Básicamente, los progresistas adoptan una concepción del estatus moral vinculado a las capacidades cognitivas. Bajo esta perspectiva un feto y un adulto en coma no son agentes morales por el hecho de estar vivos, por el contrario, al no poseer la capacidad de experimentar bienestar consciente en ese instante pueden ser destruidos.
A pesar de lo anterior, existen otros casos en los que conservadores y progresistas invierten sus preferencias, p.ej. la muerte como castigo, la guerra y la muerte como resultado de defensa personal. Al evaluarlos, conservadores adoptan un enfoque reformista. Alejados de la muerte como violación del código divino, los conservadores suelen mostrarse más entusiastas con la muerte como una solución. Rechazan la atribución de estatus moral alguno a los enemigos en el campo de batalla, al atacante en los casos de defensa personal, al condenado en casos de castigo e incluso a civiles en casos específicos de la guerra. Por el contrario, los progresistas reculan de su capacidad crítica y adoptan un conservadurismo en el que el estatus moral asignado a todo individuo se vuelve un dogma similar al del alma inviolable atribuido por los conservadores a los fetos. En el enfoque progresista un individuo adulto goza de estatus moral absoluto, razón por la cual debe hacerse todo lo posible por evitar siquiera la violencia, con mayor razón la muerte de cualquier agente. Para ellos la muerte no es solución ni castigo alguno, sino muestra de crueldad, “falta de empatía” y “poca humanidad”.
Por un lado, las reformas progresistas son las que han tenido mayor éxito en el mundo occidental. La agenda política progresista ha logrado posicionarse de tal modo que múltiples Estados y organizaciones supranacionales han incluido dentro de sus lineamientos algunas de sus demandas. Así, el aborto y la eutanasia han sido incluidos en algunos sistemas legales luego de ser compatibilizados con el sistema de DDHH actual, a pesar de que el Preámbulo de la DU-DDHH afirma “… el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;”. Si los derechos se aplican a todos los miembros de la familia humana, ¿por qué excluir a los fetos? ¿Acaso la humanidad o pertenencia a una especie se adquiere cuando uno nace? Esta situación crea una contradicción en la fundamentación moral de la DU-DDHH. Sin embargo, por otro lado, cuando los conservadores han propuesto o sostenido reformas, poco han logrado más allá de haber sido ignoradas e incluso condenadas, a pesar de que algunos casos podrían justificarse. Por esta razón, se inicia la pugna entre conservadores y progresistas. Los conservadores denuncian a los progresistas de ser cómplices de la delincuencia, al no aceptar la muerte como castigo, y de promover un “genocidio” de no-natos al fomentar el aborto. Mientras que los progresistas denuncian de fascistas o psicópatas a los conservadores por defender la muerte para ciertos adultos humanos.
Debido a la relación entre políticos de izquierda y progresistas, en los últimos años la derecha se ha reorganizado alrededor de sectores conservadores y religiosos. Motivados por diferentes razones, este último sector ha iniciado una campaña de desconfianza de los organismos supranacionales, entre ellos, la CIDH, la cual refieren está plagada de progresistas que defienden delincuentes. La respuesta de los progresistas ha sido denunciar a los conservadores de intentar volver a alguna época dictatorial arguyendo que el rechazo a la CIDH y otros organismos supranacionales son el comienzo de una pendiente resbaladiza que culminará necesariamente en el asesinato sistemático de todo disidente a su orden conservador-religioso. ¿Tenemos alternativa?
Nuevo sistema de Derechos Humanos
Me atrevería a decir que las tensiones entre conservadores y progresistas se suscitan porque la misma DU-DDHH crea los vacíos teóricos para ello. ¿Cuál es la fundamentación moral que adopta? ¿La pertenencia a una especie o la posesión de racionalidad o consciencia? Si es la primera, ¿por qué es permisible el aborto? Si fuera la posesión de racionalidad, ¿qué impide que se haga daño a discapacitados, retrasados mentales o agentes humanos no racionales? Estas contradicciones fueron planteadas por el bioeticista Jeff McMahan en la forma de los problemas de la separación y de la igualdad. Un nuevo sistema de Derechos Humanos (NS-DDHH) sería más robusto si se pudieran resolver estas contradicciones. Para ello hace falta lo siguiente:
(1) Determinar por qué alguien tiene estatus moral. Buscar una teoría que resuelva la contradicción creada en la DU-DDHH, la cual, como se ha mencionado, recurre indistintamente a la función de correspondencia de derechos a un agente “Por haber nacido”, “por ser racional” y “por pertenecer a la especie humana”.
(2) Aceptar que el estatus moral no es dicotómico, es decir que alterna entre dos únicos estados “estatus moral absoluto” o “nulo estatus moral”, sino que es una gradiente que responde a diferentes características del individuo. Y, por tanto, el grado de estatus moral estaría sujeto a condiciones específicas que son evaluadas en la discusión bioética. Es decir, dejar de asignar al derecho el rol que cumple la ética en la academia. Esta condición es clave pues repercutirá en la asignación de derechos a un individuo. Aunque podría parecer problemático, en la discusión contemporánea sobre los derechos casi no se acepta la inalienabilidad de estos. Es decir, la idea de que los derechos no pueden perderse, ni temporal ni permanentemente, ha sido superada por la noción de que sí pueden perderse, aunque esto sea difícil. Si tomamos en cuenta que la teoría del sistema actual de DDHH acepta esta condición, una buena teoría sobre por qué alguien tiene estatus moral y en qué ocasiones lo puede perder, se traduciría en la pérdida o ganancia de derechos en función a criterios más específicos.
(3) Adoptar las teorías éticas más consistentes. Por consistentes debe entenderse teorías naturalistas, capaces de aplicar metodologías contemporáneas y empíricas en su análisis, además de poseer coherencia interna. Debido a que la discusión académica está en constante enriquecimiento, el NS-DDHH sería dinámico. Tendría un nivel de adaptación mucho más veloz que el contemporáneo que parece estar grabado en piedra como si no fuese posible modificarlo y sobre el cual los abogados deben hacer malabares mentales para modificarlo.
Un NS-DDHH basado en esta conciliación resolvería las contradicciones que genera el actual sin perjudicar otros casos que este ya cubría, como la asignación de DDHH a un individuo con estatus moral absoluto que resulte inocente. Incluso podría agregar casos que hoy son moralmente problemáticos sin caer en contradicciones ni afectar los múltiples casos que ya defiende la DU-DDHH. Así se podrían abrir las puertas al aborto, a la eutanasia, a la tortura, a la defensa letal, a los castigos, a la eugenesia o al mejoramiento humano sin problema alguno. Es decir, no se trata de descartar el actual sistema de DDHH, sino de mejorarlo para cubrir casos específicos en los que se han creado controversias que, en la discusión ética, ya han sido abordados. Este NS-DDHH garantizaría a la gente el modo de vida actual y ampliaría su rango de acción en casos específicos en los que los tratados y los sistemas legales suelen ser obstáculos amparados en malabares mentales antes que razones y evidencia.
Es por lo anterior que solicitar la salida de la CIDH no es una solución completa, como plantean algunas autoridades populistas. Se requiere también de una revisión de la fundamentación filosófica y legal del sistema, así como la propuesta de un nuevo sistema internacional entre países que también cuestionan la eficiencia del actual sistema. Si no se ofrece una alternativa internacional con sustento coherente, volveríamos a una edad feudal en la que cada país es un reino con capacidad de acción ilimitada. Esta situación no sería garantía de que se cometan atrocidades, pero sí aumentaría las probabilidades de que se creen restricciones o de que se cometan verdaderas injusticias por motivos tan diversos como preferencias culturales o ideologías políticas. Un nuevo sistema de derechos humanos es importante para enfrentar las demandas contemporáneas, más aún estando ad portas de una Cuarta Revolución Industrial.











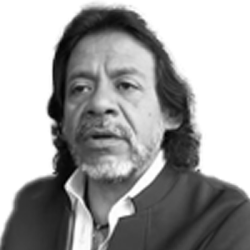

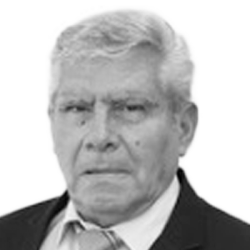




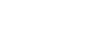
COMENTARIOS