Silvana Pareja
La maldición presidencial: gobernar el Perú como castigo y no como mandato
La Presidencia se ha convertido en una silla eléctrica política

En Perú, llegar a la Presidencia parece haberse convertido en una condena antes que en un honor democrático. En los últimos años el cargo más alto del Estado no ha representado estabilidad, liderazgo ni conducción política, sino desgaste inmediato, sospecha permanente y una salida abrupta. A este fenómeno, cada vez más evidente, muchos ya lo llaman, sin rodeos, la maldición presidencial.
La expresión no es exagerada. Asumir la Presidencia en el Perú implica, casi automáticamente, entrar en una dinámica de confrontación con el Congreso, ser objeto de investigaciones fiscales, enfrentar protestas sociales y gobernar bajo la constante amenaza de la vacancia. El problema no es solo quién gobierna, sino cómo el sistema empuja a que nadie pueda gobernar realmente. El mandato popular queda subordinado a una lógica de supervivencia política diaria.
Esta maldición tiene raíces profundas. Por un lado, un diseño constitucional que, si bien busca el equilibrio de poderes, ha sido deformado por el uso político de mecanismos extremos como la vacancia por incapacidad moral permanente. Por otro, un sistema de partidos debilitado, sin estructuras sólidas ni liderazgos consistentes, que produce presidentes sin respaldo parlamentario y congresos fragmentados sin vocación de gobernabilidad. El resultado es un choque permanente que paraliza al Estado.
A ello se suma un factor decisivo: la judicialización de la política. En el Perú, la figura presidencial se encuentra casi inevitablemente rodeada de investigaciones, denuncias y procesos. Si bien la lucha contra la corrupción es indispensable, el problema surge cuando la presunción de culpabilidad sustituye a la presunción de inocencia en el debate público. Gobernar se convierte así en un ejercicio bajo sospecha constante, donde cada decisión es leída como potencial delito y cada error político como una falta penal.
La consecuencia más grave de esta maldición no es la caída de los presidentes, sino el daño institucional acumulado. Cada salida forzada debilita la figura presidencial, erosiona la confianza ciudadana y refuerza la idea de que el poder es inherentemente corrupto e incapaz. El ciudadano deja de ver al presidente como un líder y empieza a percibirlo como un actor transitorio, casi descartable. La democracia, en ese contexto, se vacía de contenido.
Además, la inestabilidad permanente tiene costos sociales y económicos reales. Políticas públicas inconclusas, reformas truncas, inversión paralizada y un Estado que nunca logra mirar más allá del corto plazo. Mientras los presidentes intentan sobrevivir políticamente, los problemas estructurales del país —desigualdad, informalidad, inseguridad, crisis educativa— siguen acumulándose sin solución.
La maldición presidencial también revela una paradoja inquietante: nadie quiere el poder, pero todos quieren controlarlo. El Ejecutivo es débil, pero es constantemente acosado; el Congreso no gobierna, pero condiciona; y la ciudadanía observa, cansada, cómo el ciclo se repite sin aprendizaje colectivo. En este escenario, la Presidencia se convierte en una silla eléctrica política: todos saben que quema, pero el sistema insiste en sentar a alguien en ella.
Romper esta maldición exige más que cambiar de presidente. Requiere repensar las reglas del juego, fortalecer los partidos, redefinir los mecanismos de control político y, sobre todo, asumir que la estabilidad democrática no se construye desde la caída permanente del adversario. Mientras gobernar en el Perú siga siendo un castigo, y no un mandato con respaldo real, la maldición presidencial seguirá vigente, arrastrando al país a una crisis interminable.


















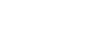
COMENTARIOS