Miguel Rodriguez Sosa
Marx, Gramsci y Quijano: la decolonialidad en la batalla cultural
La decolonialidad ha devenido en verdaderos flatos seudointelectuales
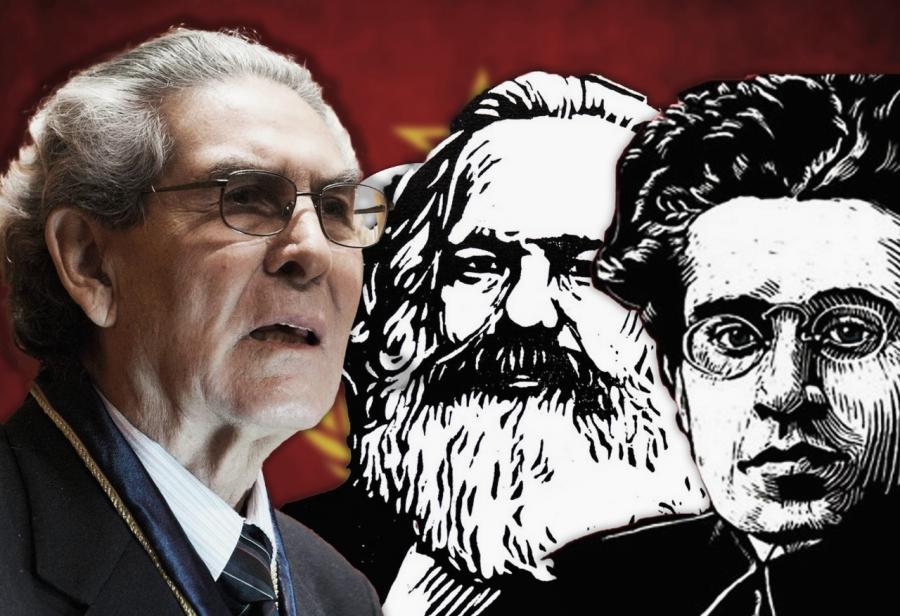
La llamada «batalla cultural» es un hecho real y de la vida cotidiana. Se manifiesta cada vez que hay una confrontación pública entre exposiciones de mensajes que pretenden ganar espacio en la conciencia de los individuos, sobre los valores que guían o deben guiar a la sociedad. En el Perú se realiza más en medios de prensa y en las redes sociales que en foros académicos, sobre temas puntuales como la naturaleza de la representación política, el estado de la democracia, o sobre la «cultura de la cancelación» y otros de circunstancias. Es notorio que, esos espacios, con la mayor frecuencia no alcanza alturas del debate intelectual y es cierto que en tales medios hay mayor presencia de uno de los bandos confrontados: el progresista de izquierdas, que suele impedir la participación de adversarios –como en tiempo reciente en la Universidad de San Marcos– pero eso no niega la contienda.
Interesa asentar que los ideologemas –no son ideas políticas de fuste– de la actual izquierda progresista y woke, que contiende en la batalla cultural con el pendón del «pensamiento decolonial», no son filiales del pensamiento de Karl Marx, cuyo racionalismo historicista y eurocentrista, muy propio de la modernidad del siglo XIX, ha sido ampliamente examinado por la crítica, incluso por aquella que se ha reclamado marxista. Hasta la «teoría crítica» fundada con la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer en adelante, no pudo omitir su anclaje en la tradición filosófica occidental que alumbró el universalismo abstracto de una emancipación revolucionaria que centró al proletariado como sujeto material de la razón ilustrada. En el término de un siglo, la ilusión eurocéntrica de la revolución proletaria se derrumbó y con ella sus avatares: el partido del proletariado y la vanguardia revolucionaria esclarecida.
Fue Antonio Gramsci quien advirtió tempranamente ese derrumbe al plantear (en Cuadernos de la cárcel. 1929-1935) que el poder de la clase dominante que debe ser derrocada para abrir el horizonte poscapitalista no reside sólo en su poder económico (y por tanto, también político) sino en su capacidad para generar un consenso cultural basado en la hegemonía de sus valores y de su visión del mundo que son asumidos como «naturales» por toda la sociedad, puesto que son transmitidos, de generación en generación, por las instituciones y distintos vehículos de la cultura. Gramsci propuso entonces que los revolucionarios comunistas debían erigir una contrahegemonía cultural, y para eso retomó el concepto hegeliano de sociedad civil, tangenciado por el marxismo, que distingue el conjunto de instituciones, organizaciones y prácticas culturales de la vida cotidiana donde se construye el consenso. En esas, Gramsci incluía la escuela, la iglesia, la prensa, toda suerte de asociaciones grupales generando bienes culturales, para disputar el consenso reinante en esos espacios. A la disputa por la hegemonía cultural le puso el nombre de batalla cultural. Pero la sociedad civil seguía teniendo una carga de eurocentrismo mientras fue ajena a los fenómenos de explotación y dominación que se salían del cuadro de la razón occidentocéntrica (por llamarla de alguna manera), como los concernientes a los procesos exoeuropeos coloniales.
Mi proposición es que, en nuestros días, el progresismo en la batalla cultural no tiene a Marx ni al marxismo (digamos, tradicional) como su emblema. No porque haya renegado de esa heredad, sino porque forma su línea contendiente con base a una versión remozada del marxismo, surgida en la segunda mitad del siglo XX y cimentada con Gramsci y su tesis de la hegemonía cultural. El pensamiento de Gramsci es, precisamente, el más fructífero en afirmar una línea de frente neomarxista de la batalla cultural como contienda finish line por la posesión de las almas de los individuos integrantes de la sociedad actual. Todas las asociaciones y las expresiones progresistas, multiculturalistas y social-liberales de hoy en el mundo entero (véase Nepal en estos días) en redes sociales, en «colectivos» de activistas y en swarming dentro de multitudes con agendas anti-sistema, son figuras y tácticas en una guerra de gabinete y mediática por fracturar los consensos sociales preestablecidos y por contraponer e imponer otros; y lo más resaltante es que, en todos los casos, se presentan como resultantes de la idea gramsciana de acción desde la sociedad civil, la entelequia consagrada que la red global de oenegés ha convertido en arma todo terreno y para todo uso, ensalzada como actor de cambio social desde la prensa y sus interesados formadores de corrientes de opinión.
Sin embargo, hace un siglo, un marxismo distinto del eurocentrista surgió en la América Hispana destacando a José Carlos Mariátegui como pensador, si bien sus escritos reunidos en el libro La escena contemporánea hayan tenido «un lugar subalterno y hasta casi olvidado en su trayectoria y en su legado», como bien señala recientemente el historiador Martin Bergel. Mariátegui se anticipó a otros pensadores del marxismo no europeo, detectando en éste su pobre análisis del colonialismo y su desconocimiento de los sujetos anticoloniales con potencial revolucionario; también resaltó los aspectos culturales ancestrales de los «pueblos oprimidos» por el colonialismo que tenían potencial revolucionario. Es después que aparecen en el panorama las ideas de Mao Zedong y de otros marxistas asiáticos, y más tarde todavía aparecen las de Amilcar Cabral, Frantz Fanon y Mehdi Amel, en África y Oriente Medio, para derivar en la latinoamericana teoría de la dependencia con Gunder Frank, Cardoso y Dos Santos.
En el Perú, aparte de Mariátegui, sólo Haya de la Torre propuso un revolucionarismo indoamericano que, sin embargo, no pasó de la plataforma del «frente de trabajadores manuales e intelectuales» antiimperialista, que el partido aprista diluyó en su trayectoria. La cuestión de un marxismo desvinculado del eurocentrismo volvió a aflorar en tierras americanas alumbrado por la revolución cubana que en un decenio se despeñó en los abismos del comunismo estalinista y del voluntarismo armado. En el final de ese decenio de 1960 vuelve a alentar con la llamada nueva izquierda que, errática y confusa, impulsó no obstante un episodio de debate sobre la hegemonía cultural.
Es entonces cuando en el Perú aparece una corriente intelectual del marxismo crítico expresada en la revista Sociedad y Política (1972-1983), esfuerzo emulado en otros países del continente con Pasado y Presente, la revista argentina que reposicionó el marxismo crítico y rescató a Gramsci, y con Cuadernos Políticos, publicación mexicana que junto a otras en esos y más países de la región impulsaron el debate sobre el colonialismo, la descolonización, la dependencia y demás tópicos del pensamiento volcado a la reflexión marxista «desde el sur».
El sociólogo Aníbal Quijano, uno de los fundadores de Sociedad y Política, ha sido de los notables exponentes de esa corriente y en el desarrollo de su pensamiento decantó ideas que transitaron desde la heterodoxia marxista y desde la teoría de la dependencia a la crítica del universalismo eurocéntrico anclado en la relación Norte-Sur, arribando a sus tesis sobre la colonialidad del poder, que en este siglo XXI culminan planteando la crítica de la colonialidad del saber y hasta una epistemología decolonial que exige una crítica hasta ahora inexistente.
Las ideas más recientes de Quijano son, sin duda, audaces y desafiantes, sobre todo en cuanto plantean que el pensamiento sobre la dominación capitalista e imperialista es intelectualmente eurocéntrico en su origen y lo mismo es en su crítica moderna y posmoderna, dado que de manera soterrada es dependiente del occidentalismo en sus dimensiones cultural (de subjetividad social) y epistémica, por lo que la decolonialidad debe ser no solamente un empeño práctico-político sino epistémico. Para Quijano, hay que construir una epistemología desde el rechazo de la colonialidad en el pensamiento emancipador y revolucionario; una epistemología que necesariamente se divorcia de la occidental europea y que entra en conflicto con ella. En esta línea, pensar la emancipación desde la América no anglo-sajona exige incluso la construcción de un actor nuevo y distintivo: el sujeto decolonial (intelectualmente descolonizado) que, en un extremo, conduce a la edificación de una entidad ontológica original (siguiendo a Quijano el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado-Torres plantea una decolonialidad del ser).
Aníbal Quijano es, sin duda, una figura resaltante en el escenario de la batalla cultural, que es un espacio físico y espiritual de contienda por marcar el rumbo de las sociedades humanas. Pero Quijano es un creativo teorizador que sujetó su pensamiento a los principios básicos de la racionalidad epistémica: axiomatización, deducibilidad no-contradictoria, crítica racional e intersubjetiva, decisión de falsabilidad, falibilidad. Creo que Quijano no pretendió que sus tesis fuesen material para estrategias de agitación y propaganda, apropiables al uso de activismos negadores de la modernidad. Que esas ideas suyas de la decolonialidad hayan devenido en verdaderos flatos seudointelectuales, era, sin embargo, el cumplido riesgo inherente a su popularización en los términos deseados por Gramsci: insertarlas, banalizadas, como mensajes deconstructores del consenso en instituciones, organizaciones y prácticas culturales de la vida cotidiana donde ese consenso se construye: la prensa, las asociaciones de grupos, la escuela, la universidad, la iglesia. En eso están quienes son realmente los epígonos de Gramsci vulgarizando a Quijano con el usufructo de sus ideas y de su lenguaje académico.
Permítaseme un paréntesis anecdótico. En agosto pasado, en Lima la Universidad Católica (PUCP) acogió un «Congreso Internacional ‘Epistemologías y saberes entrelazados: perspectivas indígenas’» y antes en la misma casa de estudios fue presentado el libro Epistemologías andinas y amazónicas. Conceptos indígenas de conocimiento, sabiduría y comprensión (PUCP. 2023); ambos son productos expresivos de la novísima deriva de la decolonialidad ganando espacio en ambientes académicos. En la onda de postular una dudosa epistemología no-occidental que quiere poner en juego un concepto «amplio, no estrecho» de las cuestiones filosóficas sobre el conocimiento. En conjunto, una auténtica cruzada del multiculturalismo globalista con ropaje de «interculturalidad crítica» enfrentada al patrón de la racionalidad epistémica occidental, tal como sería presentada en el anunciado libro Southern Epistemologies Knowledge, Wisdom and Understanding in the Andes and Western Amazon, con trabajos de Clark Barrett, Pablo Quintanilla y otros.
No puede sorprender que el pensamiento decolonial prolifere como otras modas intelectuales en su tiempo, tan fatuas y volátiles al amparo de los relativismos que son propios de su raíz: la posmodernidad, con su tinglado de incertidumbres que ha arruinado la aventura intelectual del racionalismo historicista (y eurocéntrico) del marxismo. Empero, se desboca en productos «performáticos» como la filosofía decolonial, presentada como una crítica a la filosofía occidental y como una apuesta por pensar desde la experiencia histórica de la conquista, la colonización y sus herencias (Enrique Dussel y otros) buscando su objeto de pluralidad epistémica vinculada con pueblos originarios y luchas comunitarias (Boaventura de Sousa Santos); la pedagogía decolonial, centrada en que la educación en América ha sido un instrumento de colonialidad del saber imponiendo la lengua, la ciencia y los valores europeos como universales (Catherine Walsh, Walter Mignolo); un feminismo decolonial cuestionando el eurocentrismo de los feminismos hegemónicos y que propone pensar el género desde la experiencia de las mujeres racializadas y colonizadas (Julieta Paredes, Rita Segato); y –es de nunca acabar– hasta un arte decolonial orientado a desmantelar las jerarquías coloniales del arte occidental y abrir espacio a otras formas de creación y sensibilidad que sean propias de estéticas indígenas, afrodescendientes, populares y comunitarias (Jaider Esbell, Pedro Lasch). Una Babel deconstructivista (en eso de inventar etiquetas los posmodernos son muy productivos) que haría convulsionar a Jacques Derrida, amalgamando arracimadas las variadas herramientas decoloniales que el mundillo progresista fabrica y presenta, sonoro y colorido, en el campo de batalla cultural realmente existente.


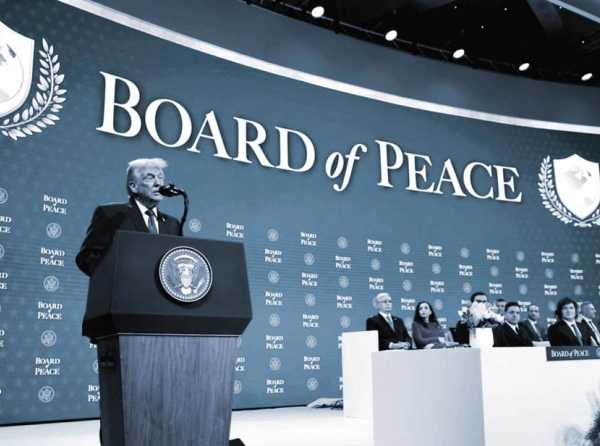








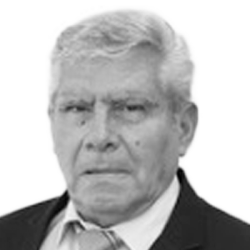






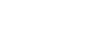
COMENTARIOS