Alejandro Arestegui
Culpar al juego, no al jugador
Sobre las acusaciones socialdemócratas contra la reelección de Nayib Bukele

En los últimos días, El Salvador ha estado en el centro de la controversia tras la aprobación, por amplia mayoría parlamentaria, de la reelección presidencial indefinida, medida que beneficia directamente al actual presidente Nayib Bukele. La mayoría de medios internacionales han presentado la noticia con un guion similar: “Un presidente popular concentra el poder y cambia la Constitución para perpetuarse en el cargo”, calificándolo de populismo que vulnera el Estado de derecho en nombre de la soberanía popular.
Pero esa lectura sigue el discurso político dominante y evita analizar el caso en su contexto real. Según la narrativa habitual, Bukele se suma a la lista de “autócratas del siglo XXI” que erosionan la democracia de forma gradual y sistemática. Sin embargo, este enfoque ignora factores históricos, sociales y políticos propios de El Salvador.
Desde el fin de la guerra civil en 1992, el país sufrió casi tres décadas de violencia extrema. Ningún gobierno del viejo bipartidismo logró frenar a las pandillas ni reducir la criminalidad. Bukele, un outsider sin ataduras a ese sistema, aplicó medidas directas y sin concesiones políticas que transformaron la seguridad nacional: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a ser el más seguro del continente. Ese cambio vino acompañado de un impulso económico y de una nueva imagen internacional como destino atractivo para la inversión.
Gran parte de la prensa y analistas políticos defienden la “democracia constitucional liberal” como un dogma incuestionable. Pero muchas de sus ideas son repeticiones acríticas de teorías académicas alejadas de la realidad. La separación clásica entre “izquierda” y “derecha” —popularizada por Norberto Bobbio— o las vagas definiciones de “fascismo” de Umberto Eco son ejemplos de conceptos usados sin rigor. Incluso pensadores como Jürgen Habermas han contribuido a forjar una visión idealizada y poco realista de la democracia constitucional.
Las críticas a Bukele incluyen comparaciones con líderes como Hugo Chávez o Daniel Ortega, ignorando que ellos permanecieron en el poder mucho más tiempo. También se cuestiona que el presidente salvadoreño haya concentrado influencia sobre los tres poderes del Estado. Sin embargo, en la práctica, la separación de poderes no siempre garantiza progreso: a menudo se convierte en un bloqueo mutuo por intereses políticos. Casos como el de Pedro Sánchez en España o Angela Merkel en Alemania, con control parlamentario y capacidad de nombrar jueces, no generaron el mismo nivel de alarma mediática. Lo mismo ocurrió con Recep Tayyip Erdogan en Turquía, cuyo ascenso también rompió con un viejo sistema político dominado por élites corporativas.
En materia económica, la oposición argumenta que el gasto público salvadoreño ha crecido un 7,28 % entre 2023 y 2024. Sin embargo, comparado con otros países centroamericanos, este aumento no es excepcional. Además, la mayor parte de ese gasto se ha destinado a educación y salud. La crítica contrasta con el silencio frente a gobiernos europeos que incrementan el gasto público en armamento y deuda, sin destinarlo a servicios básicos para la población.
Otro frente de críticas apunta al uso de facultades ejecutivas para legislar y a cambios en la ley electoral. Pero en contextos de bloqueo legislativo, estas herramientas pueden ser esenciales para ejecutar un programa de gobierno. Casos como el de Javier Milei en Argentina muestran que, sin cierto poder extraordinario, muchas reformas son imposibles.
Además, leyes electorales obsoletas pueden generar parlamentos fragmentados e inoperantes, como el peruano, o permitir la candidatura de políticos sin preparación cuyo único respaldo es financiero. Reducir la democracia a la mera acción de votar es una distorsión: la democracia representativa actual está plagada de incoherencias y demagogia, lejos del ideal de democracia directa de la Grecia antigua.
El debate político no debería limitarse a demonizar a un presidente concreto, sino cuestionar el sistema que permite —o incluso fomenta— los abusos de poder. Ortega y Gasset o Hayek ya advirtieron sobre los peligros de una democracia degenerada en demagogia, independientemente del gobernante de turno.
La alternancia de poder por sí sola no garantiza libertad ni respeto a los derechos. Ejemplos como el de Martín Vizcarra en Perú —quien asumió sin ser electo y aplicó medidas restrictivas durante la pandemia con aval institucional— muestran que la “institucionalidad” puede legitimar abusos. Lo mismo ocurre en democracias consideradas estables, donde bipartidismos y élites corporativas perpetúan un sistema que ofrece solo una ilusión de participación ciudadana.
En estos entornos, la disidencia real es marginada y etiquetada como “extrema” para proteger un modelo político en decadencia. El verdadero problema no es un apellido, sino el juego del poder y las estructuras que lo sostienen. Mientras no se critique y reforme el sistema mismo, cualquier presidente —en cualquier país— es un dictador en potencia.





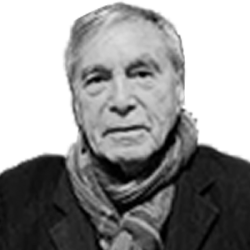












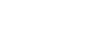
COMENTARIOS