Silvana Pareja
El Perú y la Corte IDH: Defender la memoria y afirmar la soberanía
No debemos aceptar categorías impuestas que no reflejan nuestra realidad

En el Perú, las palabras importan. No es un simple detalle semántico decidir si lo que vivimos entre 1980 y el 2000 fue un “conflicto armado interno” o, como creo y sostengo, un periodo de terrorismo brutal que buscó destruir el Estado y sembrar el miedo en la población. Esta definición no es un capricho: de ella dependen las reglas jurídicas aplicables y las decisiones políticas que marcan nuestro presente.
Cuando se habla de “conflicto armado interno”, se coloca automáticamente al país en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, en el terreno de las guerras. Bajo ese lente, las fuerzas del orden y las organizaciones terroristas serían tratadas como bandos equivalentes de un enfrentamiento bélico. Esto, en la práctica, significa imponer a nuestros militares y policías estándares de juzgamiento similares a los de un ejército irregular, relativizando el carácter criminal de Sendero Luminoso y del MRTA. Ese encuadre, usado en informes internacionales y en discursos académicos, no solo es injusto: es también políticamente peligroso, porque otorga una legitimidad que los terroristas nunca tuvieron.
Si decimos las cosas como fueron, y llamamos a ese periodo terrorismo, la historia cambia. No se trataba de combatientes con legitimidad política, sino de bandas criminales que mataban, secuestraban, dinamitaban torres de luz y ejecutaban a campesinos y autoridades. Desde esa óptica, el marco jurídico aplicable es el derecho penal común y la prioridad es la seguridad interna del Estado. En este escenario, los militares y policías actuaron en cumplimiento de su deber constitucional: defender la vida de los peruanos y la soberanía de la República. No eran parte de una guerra civil; eran defensores de la patria frente a criminales.
Este debate tiene hoy un rostro concreto: la Ley de Amnistía. Quienes se oponen sostienen que es incompatible con el DIH y con tratados internacionales. Pero esa crítica parte de la premisa equivocada. Si aceptamos que lo que ocurrió fue terrorismo, entonces la discusión cambia radicalmente. El Estado tiene plena potestad de legislar para cerrar procesos interminables, muchos de ellos politizados, que persiguen durante décadas a quienes sirvieron con uniforme. No se trata de impunidad; se trata de justicia histórica y de reconocimiento a quienes sacrificaron su vida y su libertad por defendernos.
Las implicancias políticas son claras. Hablar de terrorismo coloca en el centro a las víctimas civiles, las verdaderas mayorías silenciosas, y rescata el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía como garantes del orden democrático. Hablar de “conflicto armado interno”, en cambio, abre la puerta a narrativas que distorsionan la memoria, que equiparan al Estado con los terroristas y que prolongan una polarización que el Perú necesita superar.
Nuestro país no debe aceptar categorías impuestas que no reflejan nuestra realidad. Lo que vivimos fue terrorismo, y reconocerlo es un acto de memoria, de justicia y de soberanía. Hablar de terrorismo y no de conflicto armado es clave para la justicia histórica, la memoria de las víctimas y el reconocimiento a quienes defendieron la patria.











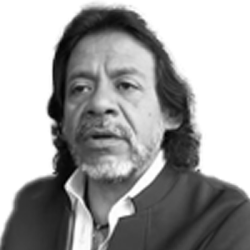

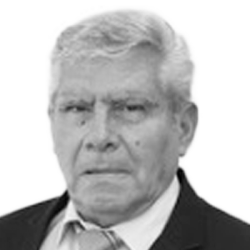




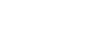
COMENTARIOS