Cesar Gutierrez
El segundo intento de promocionar los biocombustibles
El Estado se ha comportado entre la indiferencia y el obstruccionismo

Comentaba hace algunos días en un artículo publicado en un diario local sobre el ciclo nada propicio al que habían ingresado a nivel internacional las energías renovables, como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Una guerra que ha ocasionado que la Unión Europea (UE) deje de lado el suministro de gas natural (GN) de la Federación Rusa, que no solo era su principal fuente de energía, sino también el respaldo ante la aleatoriedad en la producción de las renovables.
Mi afirmación estaba centrada en la generación de energía eléctrica, sin mencionar un segundo rubro en las renovables que son los biocombustibles, producidos a partir de productos agrícolas como el etanol –derivado en nuestra región sudamericana de la caña de azúcar– y el biodiésel, cuyo insumo proviene de los cultivos de la palma aceitera.
En el contexto mundial, el etanol y el biodiésel van en contracorriente con lo que ocurre con la generación eléctrica con recursos renovables. La razón es que el suministro de diésel, que es el combustible más utilizado en la UE, también ha sufrido un traspié porque uno de los principales proveedores era Rusia. Por esta razón el uso del biodiésel recobra importancia.
En el caso peruano, desde el 2003 se apostó mediante ley (28054) por crear una cadena productiva local de biocombustibles, más que pensando en temas ambientales, en generar inclusión social en las zonas rurales; y en el caso de la palma aceitera, en un cultivo alternativo al arbusto de hoja de coca. Empresas privadas del sector caña de azúcar y de la palma apostaron creyendo en la ley que tenía como intención promover la producción local.
Con el correr del tiempo, el Estado no fue ningún promotor de la industria de los biocombustibles. Devida, que debió ser la principal institución estatal interesada en tener en la palma un cultivo alternativo –que podía desarrollarse en las regiones de Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto– se desentendió del tema.
Por su parte Petroperú SA, al igual que Refinería La Pampilla SA, que eran los principales compradores, se convirtieron en los mayores opositores a la promulgación de un reglamento, que demoró cerca de cuatro años en publicarse. La cosa no quedó allí porque también fueron duros críticos, injustificados, de la calidad del producto local.
En ambas empresas sus funcionarios, conocedores de las cotizaciones en el mercado internacional, se hicieron de la vista gorda de importaciones a precios de dumping y a prácticas elusivas de los proveedores, que utilizaban triangulaciones marítimas para no pagar derechos antidumping y compensatorios impuestos por Indecopi.
A pesar de este tortuoso camino, las cadenas productivas locales han subsistido durante 22 años, y este 2025 han renovado sus esperanzas al promulgarse en abril pasado la ley 32276, pendiente de reglamentarse y que nuevamente el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), camina con pies de plomo. Hinchan el pecho peruanidad en la tribuna oficial de la parada militar, pero a la hora de defender la blanquirroja prefieren las importaciones.
Hoy, las cadenas productivas locales, tanto del etanol como del biodiésel, tienen capacidad para atender la demanda nacional, además de calidad y precios competitivos ante las importaciones. Y lo que esperan del reglamento, no es ningún favoritismo, sino de un trato no discriminatorio, y que vete las adquisiciones internacionales que usen prácticas contrarias a la libre competencia.
Los productores de etanol hoy alzan la voz exaltando sus virtudes en la prensa económica y desde el Minem responden con la promesa de incrementar la participación volumétrica porcentual en la mezcla, que es actualmente de 7.8%. Sin embargo, a los palmicultores le cuestionan arbitrariamente el biodiésel producido con su producto. Una animadversión injustificada a un conjunto de 8,000 familias. Corresponde indagar esta conducta anómala de los funcionarios gubernamentales.











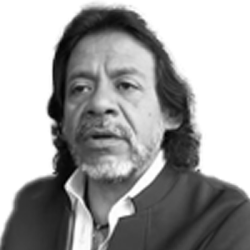

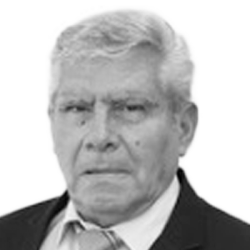




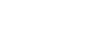
COMENTARIOS