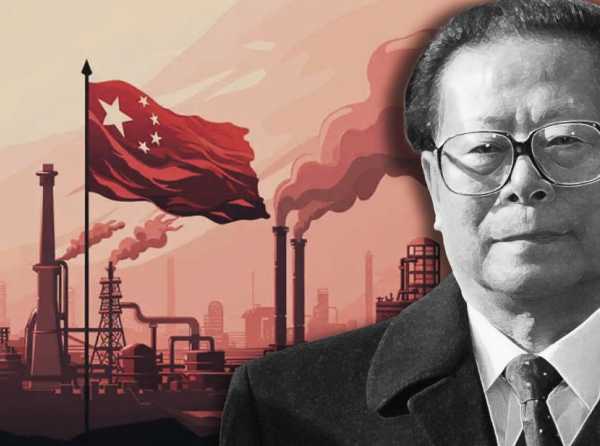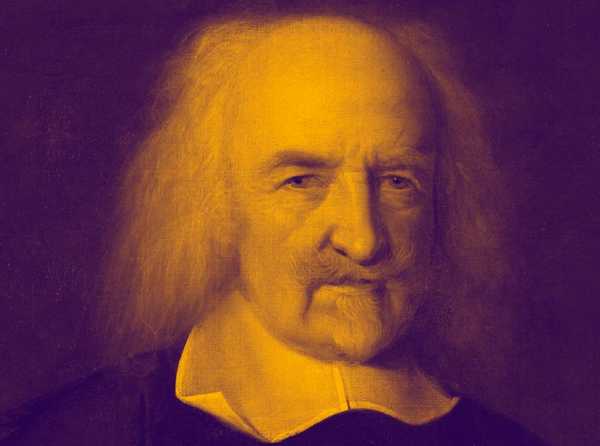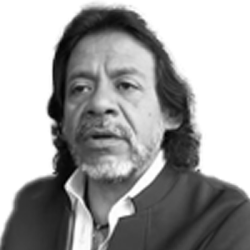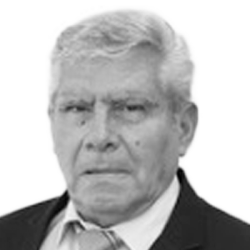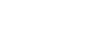Hugo Neira
Vargas Llosa en Tahití (I)
Investigar, viajar, escribir

Para el libro sobre Gauguin, Mario Vargas Llosa viajó al lejano archipiélago de las Islas del Viento más conocidas como Polinesia Francesa, a Tahití, para decir las cosas. En ciertos casos viajar es parte de su método. Indagación in situ. El novelista se vuelve entonces etnólogo, antropólogo, periodista. Por parecidas urgencias aterrizó en el noreste brasileño o en la Amazonía peruana. Aprehensión directa de las cosas, a veces de lo impalpable, el paisaje, el lugar, el alma de los sitios. Para escribir sobre Flora Tristán empleó más tiempo. En Lima, ante un auditorio y un excelente panel, confesó que desde hacía 18 años atrás, desde el British Museum. El golpe de gracia ha sido reunir sendas vidas.
Pero no es biografía, lo que los datos no dan, el narrador lo intuye o lo supone. Tentaciones homosexuales en Paul Gauguin, horror al sexo en Flora Tristán, aunque esto último acaso se pueda discutir. Hay una tradición oral arequipeña que se transmite de generación en generación y que el novelista no puede ignorar: mis bisabuelas afirmaban que la estancia de Florita no fue todo lo santa que parecería. ¿O es acaso, una vez más, el rumor, la mojigatería de las viejas familias? Sea como fuere, El paraíso en la otra esquina no es una novela doble, un fenómeno de circo con dos cabezas, un águila real de la Casa de Austria de doble corona, sino un tríptico. Le da una fórmula de triángulo la ambición de utopía de esas dos existencias del extremo. Flora y Paúl, cada uno a su manera, estaban poseídos por la ambición de lo absoluto. Para proseguir preferiré insistir en los actos previos a la escritura, aunque es probable que Mario fuera redactando de a pocos y al paso que desempolvaba mamotretos del siglo XIX para Flora, y otros tantos tratados de pintura sobre Gauguin, sobre el cual, como puede presumirse, se ha escrito abundantemente.
En enero del 2002, después de un trajinado trámite en el que Sylvie André, Rectora de mi universidad, y el que habla vencimos intereses de otros departamentos —ya se sabe, una universidad no deja de ser una institución bastante humana y llena de querellas y pugnas internas—, logramos hacer admitir por el pleno de profesores que el primer honoris causa de nuestra institución fuera a un escritor y no a un científico, a un autor en castellano y no en inglés, y así por el estilo. Cuando esos obstáculos internos se vencieron, vinieron los de París, del centralismo burocrático. Una mañana, un inteligentísimo y estirado tecnócrata me llamó por teléfono. Dígame profesor Neira, ¿por qué razón Francia debe entregar un honoris causa a un escritor peruano de lengua castellana? El sublime funcionario recibió una de mis respuestas más lapidarias. En primer lugar, le dije, Vargas Llosa es tanto peruano como súbdito español, o sea, miembro como usted de la misma comunidad europea. En segundo lugar, lo de "en castellano", nada que ver aparte de que en esta lengua escribe y piensa, está traducido a todas las lenguas indoeuropeas, incluyendo el francés, lo puede usted hallar entero en las ediciones Gallimard de París. Por último, me preguntó: ¿cuál es la contribución de Vargas Llosa a la cultura francesa? Pues fíjese usted, para aprobar la agregación (el célebre concurso que da entrada definitivamente a la enseñanza superior), no la de castellano sino de literatura francesa, es preciso leer seis estudios sobre Madame Bovary. Tres de ellos son de profesores ingleses, dos son de eminencias francesas. Y en cuanto al otro trabajo que todo aspirante francés que quiere aprobar el concurso de la agregación deba leer, es uno de Mario Vargas Llosa. El escritor peruano es un insigne flaubertiano. El funcionario me dio las gracias y no nos volvieron a llamar. Se había vencido el último obstáculo formal. Se puede observar, dicho sea de paso, los cuidados que se toman en la distribución de ese tipo de distinciones.
Las semanas que siguieron fueron sencillamente espectaculares. Mario llegó con Patricia, ambos con Morgana, la hija, que hizo ahí las estupendas fotos que luego ha exhibido y publicado en un precioso álbum. Morgana a su vez llegó con su compañero, este con dos o tres amigos y camarógrafos que nunca supe si eran ingleses que hablaban portugués o brasileños que vivían en Londres. Era un grupo de lo más curioso y simpático que había hecho el largo viaje para seguir a Mario y cubrir el reportaje que luego propagaron en la BBC. Vargas Llosa se desplazaba con todo ese grupo, y cuando algún profesor francés se impacientaba por una cena en tête-à-tête con el escritor, yo tenía que explicarle que no había eso, que Mario cenaba siempre clánicamente y que lo mejor era sumarse al grupo, lo que casi enloquece a más de un colega poco adaptado a nuestros hábitos de hablar todos a la vez y seguir varias conversaciones y cruzadas todas al mismo tiempo. La visita de Vargas Llosa fue sensacional, la isla entera se volcó a sus conferencias, a la universidad, por donde fuera. Hay que decir que Papeete es un lugar muy mundano y no precisamente Venecia o Barcelona, es decir, centros de atracción para el turismo intelectual y científico de alta gama, tipo convenciones. Es en cambio un lugar en donde aterrizan deportistas, estrellas de cine, los grandes de este mundo, pero del músculo y no del cerebro. Con un nivel de vida muy alto, tan caro o más que París, hacía tiempo que no llegaba un gran escritor, acaso desde los años del paquebote, viajeros del tipo Somerset Maugham.
Y en todo este tiempo, Mario se las arregló para hacer dos cosas. Trabajar y atender la solicitud de los muchísimos admiradores que surgieron de la nada. Hasta entonces me parecía Tahití una nación de comerciantes y de corredores de tabla y, de la noche a la mañana, aparecieron poetas impublicados, novelistas geniales e inéditos, una fauna de escribidores tahitianos que me hacían llegar manuscritos que yo trasladaba donde los Vargas Llosa. En cuanto al visitante, por trabajar entiendo que escribía por las mañanas —esto es una deducción—, luego atendía gente que en muchos casos le proporcionaba información preciosa. Era como un Uchuraccay gozoso. Vargas Llosa me había pedido que le presentase a aquellos de mis colegas que conocían realmente la cultura polinésica. Si los grandes navegantes llegaron por el siglo XVIII —el inglés Cook, el francés Bougainville—, una joven reina llamada Pomaré II se afirma desde 1827. La carrera para establecer el protectorado la ganan los franceses a los ingleses. Y mucho tuvo que ver con el hábil marino Du Petit Thouars (el mismo que pasó por el Perú) que prefirió ir a dominar tahitianos que peruanos recién emancipados del yugo español, no querían pasar de un poder externo a otro. El hecho es que, sobre la antigua civilización polinésica —con sus piraguas, tatuajes, bailes lascivos y libertades—, se establece una sociedad de colonos y del apegado catolicismo de ese siglo, que es la que precisamente conocerá Gauguin, y al incipiente burgo lo encuentra insufrible. Papeete, desde la mitad del siglo XIX, tiene a la vez colonos franceses, en su gran mayoría bretones, y polinesios que se rebelan y pierden varias guerras, un intenso y entusiasta proceso de mestizaje. Y para que la cosa se complicara y en su mixtura de razas tuviese un aire a la peruana, llegaron los chinos, prósperos comerciantes. Era un anexo de Francia, con casas de madera, una zona portuaria, y distritos —Paofai, Punaauia, Papara—, una buena cantidad de almacenes y otro tanto de bares y burdeles. Algunas características han permanecido hasta nuestros días, el centro comercial tradicional aunque haya supermercados ahora por todas partes, y el centro de la escarpada isla, una isla alta de origen volcánico, que permanece hasta el día de hoy vacío. La vida tahitiana es una larga cintura en la que se suceden distritos, iglesias, escuelas, mercados, casas privadas y de nuevo templos, campos de deporte.
Todo es verde, un jardín lujuriante, y nunca te apartas demasiado de la orilla del mar que, a raíz de los arrecifes, forma una laguna natural que llaman lagon. Pero estas explicaciones son sumarias. Mario quería precisiones así que le llevé, a su pedido, lo mejor que tenemos por allá, dos antropólogos. Bruno Saura, que nos dio una lección magistral en privado sobre el complejo entramado de tres culturas en una: la de los reo maoríes, los franceses que llegaron y los chinos de fines del siglo XIX. El otro fue Serge Dunis, fuerte en mitos, tatuajes y simbolismo tradicional. Mario estuvo encantado. Escucha sin tomar notas, pero por lo visto, registra todo. Luego él y la comitiva partieron a las Marquesas, última estación en la búsqueda del paraíso sensual en Gauguin, y donde está la tumba. En la colección de fotos de su hija está Mario en ese lugar, meditando. Lo atendieron regiamente. Están las Marquesas tan lejos y, por otra parte, saben quién es Gauguin, que se entusiasmaron con esa visita. Es verdad que tienen una tradición, saber recibir bien. Ya de vuelta, en Papeete, el día de la ceremonia del honoris causa, montaron en la austera sala universitaria una pared de flores y de ramadas, una maravilla. Hubo cantos corales, un público que se puso flores en la cabeza, señal de gran regocijo, fue muy emocionante. Nunca olvidaré esa mañana, ni tampoco los Vargas Llosa. Mario ha recibido más de veinte honoris causa, pero no es eso. En Madrid, meses después, él y Patricia me decían que no podrán olvidar la acogida en la isla del fin del mundo, ahí donde Gauguin fue a parar tras su recalcitrante sueño de ilimitada libertad personal. [continúa]
* “Vargas Llosa en Tahití. Investigar, viajar, escribir”. En: Libros & Artes, Revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú, N°5, julio 2003, pp. 14-17.