Miguel Rodriguez Sosa
El odio político
Suele ser irracional, perdurable y refractario al análisis

El odio político es parte del bagaje cultural que carga, sin pretensión de exclusividad, el ser peruano. Como la envidia. Pero no debemos confundirnos. Odio no es sinónimo llano de aversión, como lo expresara con prosa flamígera Manuel Gonzáles Prada cuando escribió sobre sus contemporáneos Manuel Pardo y Nicolás de Piérola: «¿Qué nos han legado estos dos hombres? Pardo y Piérola se levantan como dos columnas negras en un charco de lodo y sangre». Es un juicio terrible y debatible el suyo, pero no trasunta odio, tal vez sí desprecio, una emoción con base racional. El odio político suele ser a la vez irracional y perdurable, refractario al análisis y a la crítica. Lo padeció por décadas Haya de la Torre, quien solía repetir la expresión de Tito Lucrecio Caro: «Mortal, no hagas de tu odio inmortal».
Es que Haya, quien nunca fue encumbrado a la cúspide del poder político, como probablemente lo mereciera, conocía bien ser golpeado por ese sentimiento. Como lo conocieron Leguía, Velasco y Fujimori. Respecto del primero el encono se ha apagado sustituido con el tiempo por el odio visceral contra Haya y por extensión contra el aprismo, que se manifestó activo y extendido hasta finales de la década de 1960. Contra Velasco todavía se mantiene y se muestra especialmente erizado contra Fujimori. ¿Por qué estos políticos han sido o son objeto de odio en el Perú?
Tengo para mí que ese odio no ha sido ni es un fenómeno espontáneo de la sicología social, un engendro instintivo del «imaginario colectivo», pues creo también que, como decía Haya: «el hombre es un animal político. Y si no somos políticos nos quedamos en lo primero». La peculiaridad del odio político consiste, precisamente, en su naturaleza esencialmente impolítica, aunque dicho así parezca una contradicción.
Como sucediera, por ejemplo, en la Alemania nazi o en países comunistas como la URSS o China, el odio político es una doctrina, esto es, un conjunto de ideas e impresiones vinculadas entre sí que se imponen como correctas –aunque su verdad sea incierta o deleznable– y que se emplean como material de enseñanza para instrucción de alguien. El odio racial nazi o el odio de clase comunista son de esta naturaleza. El odio político edifica la imagen del «otro», su objeto, como la de un enemigo privado, aunque debiera ser sólo enemigo público –estoy siguiendo libremente a Carl Schmitt (El concepto de lo político)–, haciendo que esa emoción negativa trascienda la esfera de «lo político» y contamine el mundo social, que es el de la vida de las personas comunes y corrientes de una sociedad. Considero que Schmitt acierta cuando señala que el «enemigo público» pertenece a la esfera de lo político, en tanto que el «enemigo privado» lo es a la esfera social. El primero es el antagonista hostil, que aparece transitoriamente, en la guerra, por caso, y no implica una aversión personal, como frente al enemigo privado, en la que se cuestiona (y se rechaza en su raíz) la noción de hostis que contiene en su prefijo latino hos, a la vez, hospitalidad y enemistad.
Es muy significativo que la idea del enemigo político haya surgido en occidente a partir de la separación, forjada por el pensamiento liberal entre Estado y sociedad civil, integrando la vida política en ambas esferas. Es así como la enemistad hacia el enemigo público se desdibuja contaminada con la aversión personal que abandona la idea de hostis pues exige la eliminación del enemigo asumido en tanto que privado como condición de la propia existencia. El odio político aparece en escena como esa derivación perversa del antagonismo político (el del enemigo público) y se manifiesta como sentimiento privado, haciendo –claro está– del antagonismo político una animadversión personal.
El proceso de conversión del enemigo público en enemigo privado expresado como objeto del odio político no es –lo sostengo– un fenómeno espontáneo sino indoctrinado: el odio político se edifica, se enseña, se transmite en el medio social y, aunque anclado en hechos alegados (agravios reales o supuestos) de un pasado remoto o reciente, incluso inmediato, muestra vitalidad que mira al futuro. En este sentido el odio político llega a convertirse en una tradición que se cultiva trascendiendo generaciones.
No sorprenderá que el odio político emerja de una «narrativa» aversiva contra alguien, el «otro» al que se considera enemigo privado, ni que sea fundado en una «posverdad», el discurso que contiene un conjunto de mensajes emitidos desde un sujeto para influir en la opinión pública apelando a emociones, creencias y valoraciones ideológicas que se sobreponen a los hechos o tuercen la objetividad de su apreciación.
No es casual, menos circunstancial ni un fatum del destino o un designio de la providencia, que los hombres políticos que –en mi apreciación– más han marcado transformaciones en la historia del Perú del siglo XX, que han dejado una profunda huella histórica de su paso por el poder revolviendo el suelo y los aires del previo orden establecido con afanes de cambio social profundo, hayan sido marcados por narrativas adversas e ignominiosas. Sucedió con Augusto Leguía, con Víctor Raúl Haya de la Torre, con Juan Velasco y también con Alberto Fujimori. Ellos han sido o son objeto de este odio político racionalizado e indoctrinado. A ellos los distingue el odio político como un denominador común.
Lo que presentan en común estos personajes es ese rastro de trascendencia que hace posible afirmar que, en sus tiempos, hubo un Perú antes y otro distinto después de su paso por la vida política y el poder. Ese es su innegable legado, el de significar parteaguas en la historia republicana, pero ese legado sigue siendo cuestionado y dista de ser cabalmente reconocido.
La memoria de Leguía se ha diluido para la conformidad de los descendientes de sus enemigos que disfrutan la cosecha de su obra: la formación de una burguesía que no se ha desprendido de su raíz oligárquica. Leguía no ha merecido hasta hoy la reivindicación histórica que la tiene muy merecida por sus logros de modernización del país. Sus detractores de entonces, en varios extremos con razones atendibles, han apaciguado sus furias para no negarse a sí mismos los beneficios recibidos de su gestión, primero en 1908-1912 y después durante «el oncenio» de 1919 a 1930, presidiendo un gobierno provisional de meses en 1919 y luego en tres períodos constitucionales sucesivos: octubre de 1919 a octubre de 1924, octubre de 1924 a octubre de 1929, y octubre de 1929-agosto de 1930.
La memoria de Haya de la Torre ha remontado enconos de medio siglo, incluso de quienes le condonaron sus juveniles arrestos revolucionarios y antioligárquicos, sucedidos por el conservadurismo republicano y democrático de sus años postreros. Haya nunca llegó a ser presidente de la República, siendo candidato en 1931, en 1962 y 1963, alcanzando a ser presidente de la asamblea constituyente en 1978, el único cargo público que asumió y ejerció con pulcritud. Padeció durante decenios el odio de sus enemigos de las izquierdas, como el de las derechas civiles y militares, y solo después de los dos gobiernos del político aprista Alan García (1985-1990 y 2006-2011) su memoria ha sido restituida, singularmente, para contraponerla a la de García.
La memoria de Velasco sigue vibrando en la cuerda tirante de los que creyeron, más que sufrieron realmente, que se había empeñado en «quebrar el espinazo de la oligarquía». Velasco, quien presidió el llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de octubre de 1968 a agosto de 1975; sigue concitando furias y penas, también adhesiones remanentes, en el apasionado ambiente político del país. Su legado, como el de Leguía y Haya, sigue siendo debatido, pero con una intensidad inversamente proporcional al tiempo transcurrido, que si bien apaga rencores no acredita merecimientos.
La memoria de Fujimori es denostada en los dos decenios transcurridos desde sus períodos presidenciales. Tal vez sea que es aún un tiempo breve para que sean apaciguadas las pasiones que suscitó. La narrativa que lo condena –como a Leguía, Haya y Velasco– sigue predominando. En su caso se contraponen el surco hondo de su trayectoria y los rastrojos que dejó a su paso, y es muy significativo que la narrativa edificada sobre él haya alcanzado cúspides de posverdad con llamas vivas.
Afirmo que, en esencia, el odio político en el Perú, surgido el siglo XX, es el producto de una conspiración política y «académica» de larga data que tiene su fuente principal en lo que se puede identificar como el «civilismo» político en sucesivas manifestaciones. Hasta aquí el texto es extracto de mi libro La otra memoria (2023). Pero argumentar esta tesis exige un recorrido por la historia peruana que excede el espacio concedido a un texto como el presente. Volveré sobre el tema.


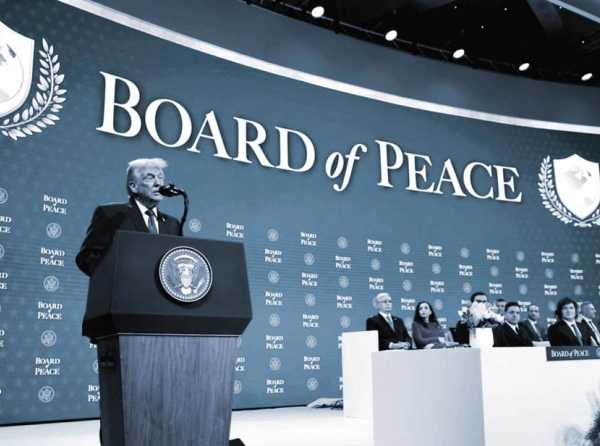








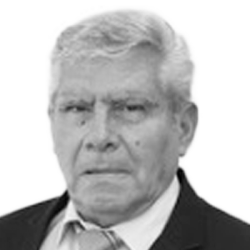






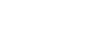
COMENTARIOS